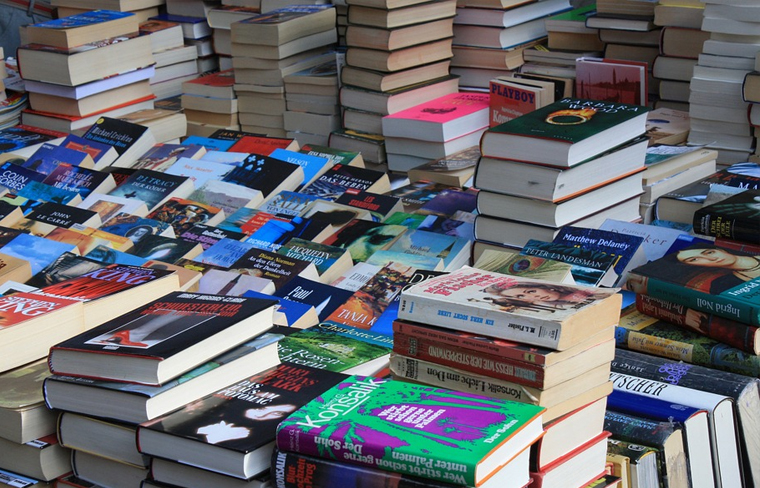Por. J. Jesús Lemus
En este panorama se ha detectado cómo diversos grupos criminales, muchos de ellos asociados a los Carteles de las Drogas, han visto la posibilidad de vender sus servicios delictivos a los grandes corporativos empresariales, para –igual que en el caso de la minería- disuadir los movimientos sociales a través de la persecución e intimidación contra líderes de la defensa del agua.
Así, en la disputa por el agua que se vive en todo el territorio nacional, no queda exenta la participación del crimen organizado, alentada tanto por la corrupción empresarial como por la pasividad manifiesta del Estado mexicano, haciendo posible que, en este conflicto, se haga presente el sicariato que es uno de los 23 delitos de los que se vale la delincuencia organizada para sostenerse económicamente más allá del trasiego de las drogas.
En el trayecto de esta investigación se detectó la presencia de células afines a los carteles de Sinaloa, Los Caballeros Templarios y de Los Zetas, en conflictos por la disputa del agua, en donde su presencia refiere labores de hostigamiento hacia los defensores de la tierra y de los pueblos que reclaman su legítimo derecho al uso del agua para su subsistencia, asomándose estos grupos delictivos como cuidadores casi naturales de los intereses empresariales.
Esta presencia criminal en los conflictos por el agua, siempre del lado de los corporativos industriales, se ha detectado en todo el territorio nacional, pero con mayor insistencia en los estados de Sonora, Michoacán, Puebla, Veracruz, Estado de México y Zacatecas, en donde se extrae la mitad del agua que utilizan todas empresas asentadas en el país.
El modelo de arrebato del agua que se observa en México, no es una mera suposición, es un hecho reconocido por las principales organizaciones sociales no gubernamentales que así se lo hicieron saber a la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el documento denominado “Informe Sobre Violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México”.
En este informe, que se realizó por parte de 101 organizaciones civiles, comunidades y colectivos y que fue entregado al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Leo Heller, en ocasión de su visita a nuestro país, se reconoce que “en México prevalece un modelo de gestión excluyente e insostenible que favorece a los negocios muy particulares”.
En el recorrido que hacen estas organizaciones a lo largo del territorio nacional en una investigación documental de 10 años, se detallan “las distintas estrategias que el Estado mexicano ha implementado para impulsar políticas públicas que buscan la privatización del líquido que, en lugar de buscar la reducción de la desigualdad de su acceso, privilegia a empresas vinculadas a la industria extractiva y de megaproyectos”.
En el informe aludido se revela la nueva realidad del país, en torno al agua; las industrias de desarrollo han comenzado a despojar a comunidades enteras de su derecho al líquido, lo que ha arreciado a partir de la reforma constitucional en materia energética, que promovió el gobierno federal en 2013, y sus leyes secundarias decretadas en el 2014, dentro de la administración del presidente Enrique Peña.
El problema de raíz de la disputa por el agua ni siquiera está generado en las comunidades que se han alzado contra las empresas; la crisis del conflicto radica en el espíritu de la llamada Reforma Energética, la que establece que las actividades de exploración y explotación del subsuelo que realicen las empresas mineras y de extracción de hidrocarburos, tienen ahora “preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”.[1]
Con esa motivación legal, ya son miles las empresas del sector primario, tanto subsidiarias de las estatales Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) como privadas nacionales o transnacionales, que se han comenzado a posesionar del agua, dejando en segundo plano el suministro a otras actividades consideradas como minoritarias.
La entrega del agua al sector industrial a costa de las necesidades de la población, es de tal suerte que al cierre del 2024, solo en lo que se refiere al agua entregada a la industria minera, se registraba ya una insostenible desproporción de uso del vital líquido para fines industriales frente a los de uso doméstico: en promedio una planta minera de mediana proporción utiliza en un solo día el agua que sería suficiente para el sostenimiento de la vida cotidiana, durante un año, en una población de 60 mil habitantes.
Por eso los conflictos sociales no se han dejado esperar; se acentúan con mayor proporción en aquellas entidades “con vocación minera”, como en los estados mineros de Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Veracruz y Zacatecas, donde se concentran casi el 75 por ciento de los problemas de disputa del agua, los que no han quedado solo en manifestaciones de protesta o atropellos por parte de los cuerpos de policía, sino que en algunos casos se han involucrado células del crimen organizado, que salen en defensa de los intereses de los corporativos.
La lucha por el agua ha costado sangre y libertad a los defensores de derechos ambientales; solo en los últimos 5 años en todo el país han sido asesinadas 122 personas líderes de movimientos locales de defensa del agua, otras 139 han sido encarceladas, 163 cuentan con orden de aprehensión por supuestos delitos fabricados, 74 se encuentran desaparecidas y por lo menos 270 líderes comunales han tenido que desplazarse ante las amenazas de muerte.
Las estadísticas hablan por sí solas; la mayor cantidad de personas defensoras del derecho al agua agredidas por el Estado, las células criminales y las empresas, que en algún momento son uno solo, se concentran con mayor incidencia en las poblaciones aledañas a las cuencas hidrológicas de mayor explotación en el país, entre las que se distinguen las de los ríos Balsas, Bravo, Yaqui, San Lorenzo, Colorado, Sonora, Pánuco, Asunción, Coatzacoalcos, Marabasco, Jamapa, Lerma-Chapala, Papaloapan y Coahuayana, que a su vez también concentran la mayor cantidad de empresas industriales de todas las asentadas en el país.
La misma Comisión Nacional del Agua (CNA), la que por mandato constitucional administra el manejo de ese recursos en nuestro país, reconoce que son las cuencas hidrológicas de los ríos arriba mencionados las que hacia finales del 2024 representaban el mayor grado de explotación, al aportar un promedio anual de 328.4 Millones de metros cúbicos de agua al mal planeado desarrollo económico que tanto promociona y esgrime el propio gobierno federal, donde reconoce que el valor del agua renovable per cápita es preocupantemente bajo.[2]
En otras palabras, el agua que aportan estas cuencas hidrológicas para el sector industrial, hablando solo del que se dispone para la industria minera, es el equivalente a la cantidad de agua que podrían utilizar en conjunto durante casi 50 años las poblaciones actuales de las zonas urbanas de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, y representa también casi el 0.07 por ciento de toda la reserva de agua dulce renovable con la que cuenta el país.
A este consumo de agua que hace la industria minera se deben agregar los volúmenes de líquido que se aportan a otros sectores industriales como el agroalimentario, que no siempre son menores y que también significa un arrebato a la población, y el de la industria autoabastecida a la que se le otorgan 634 mil 700 metros cúbicos de agua al año, mientras que para la operación de termoeléctricas se han concesionado 414 mil 900 metros cúbicos de agua por año.
[1] DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía, Transitorio Octavo, párrafos primero y segundo, Diario Oficial de la Federación, 16 de marzo de 2018
[2] Estadísticas del Agua en México, CNA, p.36, México, 2017